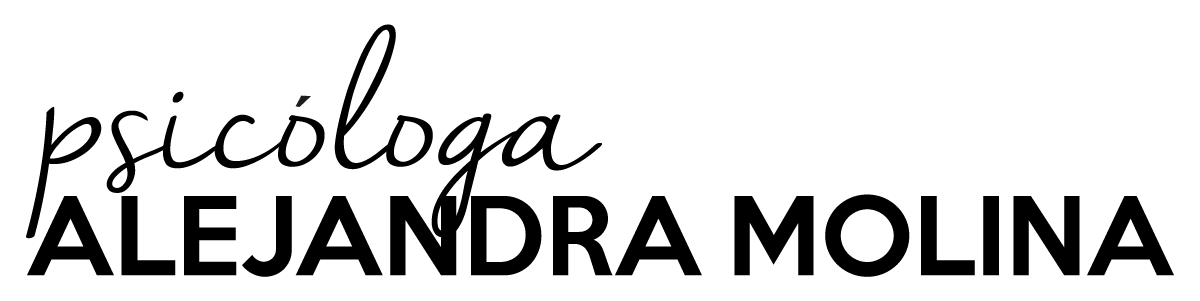Era la primera semana de clases y la maestra nos había dicho que era muy importante que leer bien en voz alta para pasar el año. Y por lo tanto, nos haría evaluaciones frecuentes de lectura. Mientras escuchaba sus palabras mi estómago se hizo nudo, porque para mí la lectura era un suplicio. No sabía por qué las letras “b” y “d” a veces se veían iguales. Pero estaba dispuesta a hacer mi mejor esfuerzo para que mi maestra se sintiera orgullosa de mi.
Durante la primera evaluación, Tatiana Cuevas, una de las niñas más inteligentes del salón comenzó la lectura. Y mientras leía el cuento que la maestra nos había asignado, escuchaba como ella entonaba perfectamente las palabras y hacia las pausas sin esfuerzo. Al terminar de leer un párrafo, la maestra dijo: “Alejandra Molina, ¿puedes continuar la lectura?”. Respiré profundo para llenarme de valor y tratar de identificar lo más rápido posible si las palabras que leía contenían la letra “b” o la “d”. Había adquirido un poco de práctica reconociendo cómo se leían algunas palabras por su significado. Por ejemplo, la palabra “cabe”, no sonaba bien si decía: “cade”. Pero indudablemente, mi lectura era muchísimo más lenta que la de la mayoría de mis compañeros. Y si la comparaba con la lectura de Tatiana Cuevas, lo único que podía sentir era una profunda vergüenza.
Esa tarde, salí de la escuela muy triste. Y la primera persona que lo notó fue la tía que me llevaba de regreso a mi casa. Recuerdo que se acercó y me dijo: “¿Qué tienes, te veo una carita triste?” Me daba vergüenza platicar lo que había vivido en la mañana. Pero, con la esperanza de encontrar un consuelo a mi situación, decidí contarle lo que me había pasado. Le expliqué lo mal que había leído esa mañana y lo triste que me sentía por eso. Sin dudarlo y con las mejores intenciones mi tía me contestó: “No tienes porqué sentirte así, eres una niña muy inteligente y seguro no lees tan mal como crees. Estoy segura que tú lees muy bonito”. Recuerdo haber pensado que tal vez mi tía tenía razón. Pero pronto llegó una segunda evaluación de lectura. Ese día, el que empezó a leer era el niño más guapo del salón. Recuerdo perfecto sus ojos grandes color miel y su sonrisa siempre en su rostro. Gonzalo, sólo de verlo me ponía nerviosa. Pero ese día, mis nervios llegaron hasta el cielo cuando después de escucharlo leer de manera fluida, la maestra dijo mi nombre: “Ale, ¿puedes continuar con la lectura?”. Esa tarde estábamos leyendo el cuento de la Caperucita Roja por lo que la palabra “Lobo”, con facilidad podía ser Lodo y viceversa. “Empecé a leer más lento que nunca, al mismo tiempo que escuchaba mi corazón latir como si se hubiera mudado a mis dos oídos. Y mientras leía con torpeza, recordaba las palabras de mi tía: “Seguro no lees tan mal como crees, eres una niña muy inteligente”, pero mi cerebro contestaba: “LEES MÁS MAL DE LO QUE CREES, TU TÍA TE DIJO MENTIRAS”.
Afortunadamente, la lectura fue a la ultima hora y al tocar el timbre, pude salir corriendo al baño para dejar que salieran las lágrimas de mis ojos que buscaban limpiar la vergüenza que había sentido. Esa tarde, recuerdo que fuimos a casa de mi bisabuela. Donde vivía una de mis Tías favoritas. Era tan especial, que todos los niños le llamábamos “Tilín”, diminutivo de “Tía linda”. No recuerdo bien cómo inició nuestra conversación, pero lo que sí me acuerdo es que me preguntó cómo me había ido en la escuela. Al principio, no sabía si decirle la verdad, porque no quería recordar la vergüenza que había sentido esa mañana. Una parte de mí quería decirle que todo había salido bien. Pero ella tenía una manera especial de inspirar confianza. Por lo que me animé a contarle mi historia y a compartir la tristeza que sentía en ese momento.
Tras terminar mi relato, ella me dijo: “Tienes razón en sentirte triste y si yo fuera tú, tal vez sentiría vergüenza”.
“¿Cómo?, ¿qué no me vas a decir que leo muy bien para consolarme?”, pensé en mi mente en un tono de reclamo mientras la volteaba a ver con una mirada de asombro. Pero en lugar de eso, le dije: “Entonces, ¿está bien que me sienta triste?”
“No se trata de si está bien o mal sentir tristeza. Se trata de entender que, si te sientes triste, significa que tú quieres leer mejor que lo que lees hasta ahora.”, me dijo con cariño. “Tú puedes decidir si te quieres seguir sintiendo triste por lo que sucedió, o si haces algo para leer como realmente quieres leer”.
Me acuerdo que de alguna manera al escuchar sus palabras sentí un descanso. En primer lugar, porque sentí que tenía permiso de reconocer mi tristeza y no tenía que fingir que todo estaba bien. Y en segundo lugar, me había enseñado que mi tristeza sólo era la manifestación de un deseo no cumplido que existía dentro de mí. Sus palabras me recordaron que yo quería leer como Tatiana Cuevas. Y también me dejaron muy claro que yo podía hacer algo al respecto.
Recuerdo que. a partir de esa plática, comencé a escribir la letra “b” en mi mano derecha y la letra “d” en la izquierda. Las escribía muy pequeñitas para que nadie viera. También cerraba mi puño derecho cada vez que veía palabras con la letra “b” y el izquierdo con palabras como “delfín” y “dinosaurio”. En secreto leía en fuerte en mi cuarto y trataba de hacerlo cada vez más rápido. Siempre recordando que no quería volver a sentir esa tristeza. Pero, sobre todo, conectaba con el orgullo de poder sentir que podía ser la mejor para leer del salón. Pasaron lo que para mí fueron muchos meses, hasta que casi dos años después, al terminar cuarto de primaria, la maestra me pidió leer en fuerte y cuando terminé, sus palabras fueron: “Ale, fue un placer escucharte leer el día de hoy”. Sin darse cuenta, esa maestra sembró en mí la fe de que había logrado mi sueño.
Hace algunas semanas, estuve en un estudio profesional grabando los audios para Spotify que son parte de uno de mis libros del programa de adolescentes Conoce Tus Emociones. Y mientras leía en fuerte, esforzándome en hacerlo lo mejor posible, recordé la sabiduría de mi tía, que me enseñó la importancia de enseñarles a los niños a reconocer lo que sus emociones les comunican. Y también vinieron a mí las palabras de ánimo y reconocimiento de mi maestra.
Por eso, hoy quiero agradecer a todos aquellos maestros y padres de familia que educan a través de enseñar a los niños a escuchar su corazón y también a aquellos que se toman el tiempo de sembrar la fe necesaria para hacerles creer que sus sueños pueden hacerse realidad.